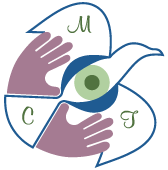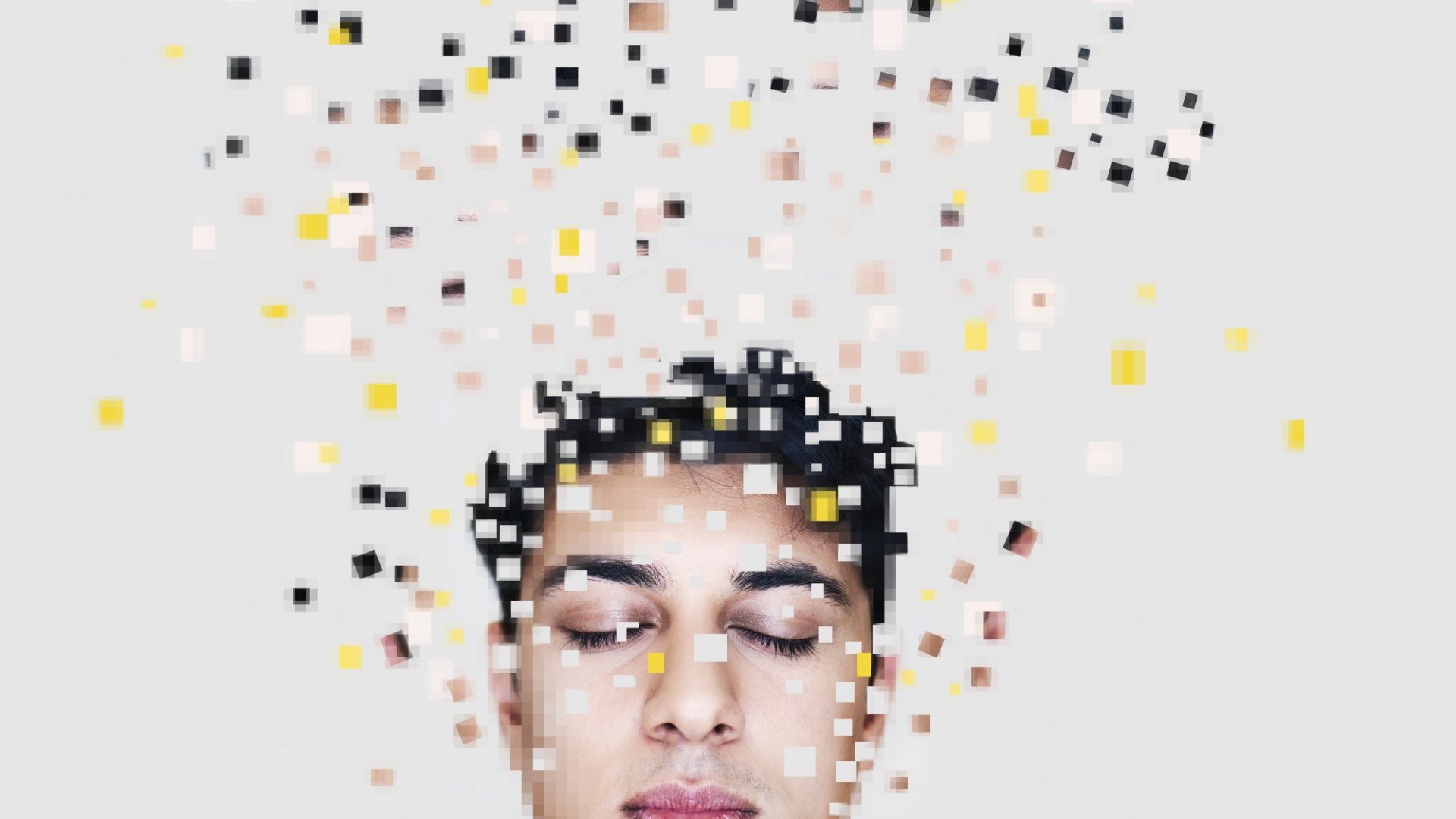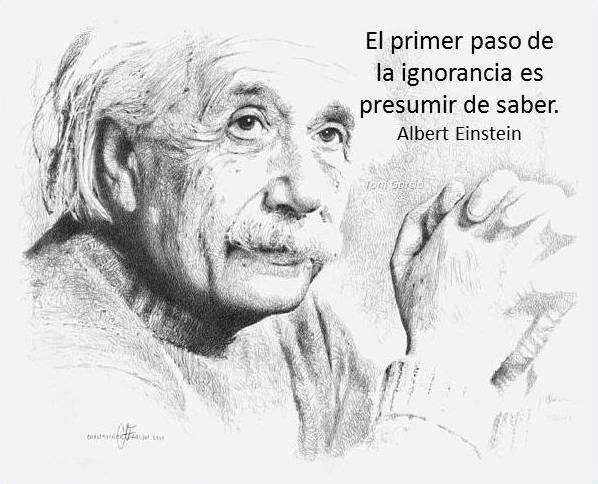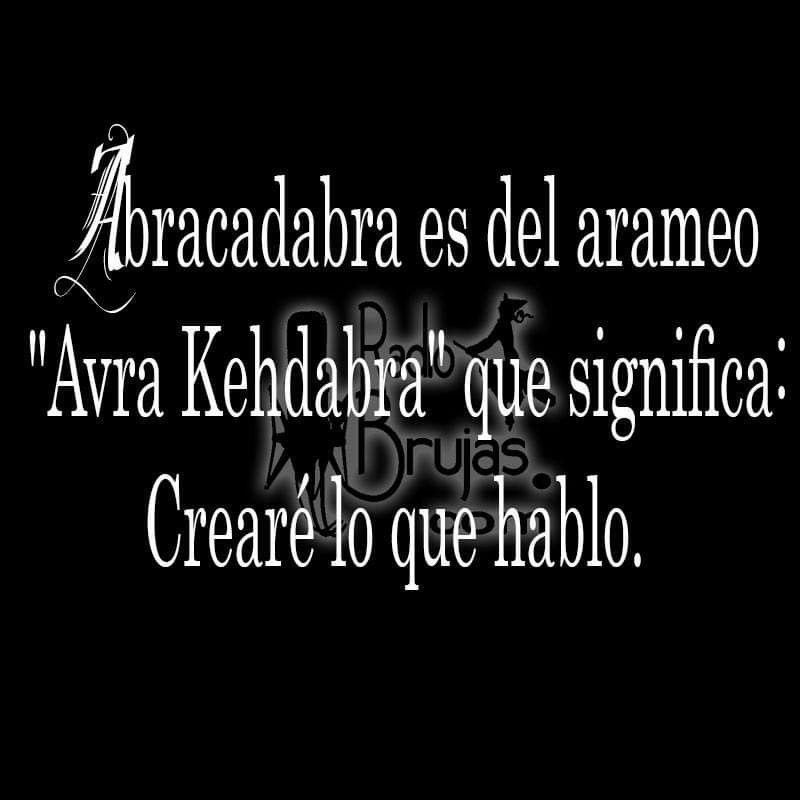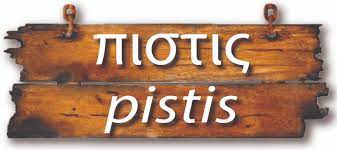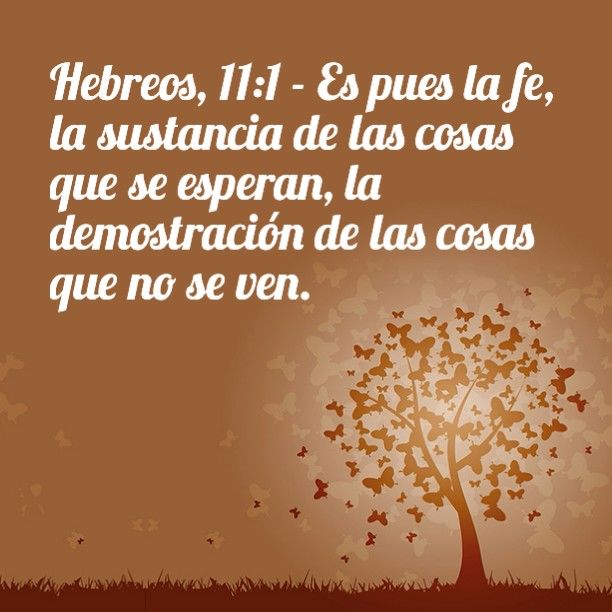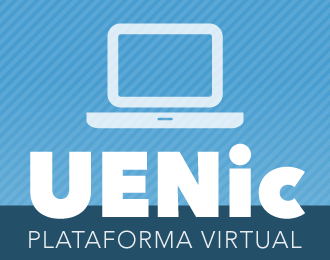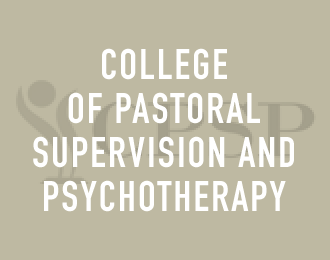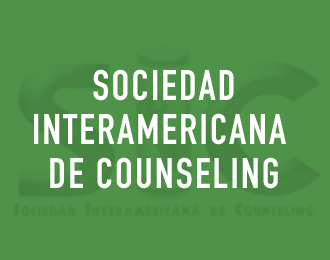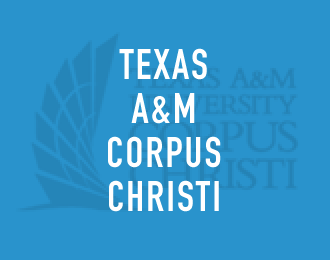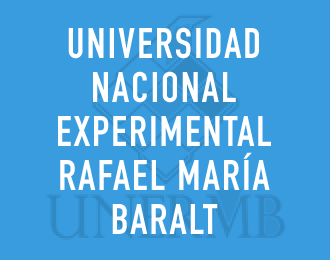De la presunción a la fe
Esteban Montilla | 5 mayo, 2021
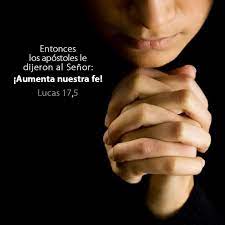
El ser humano como una unidad indivisible goza de la capacidad de pensar, recordar, aspirar y sentir. Estas fuerzas biológicas altamente influidas por los aprendizajes culturales son las que guían las acciones o conductas en las personas. Por esto para entender la manera de comportarse de un ser humano se requiere entonces considerar su biología y su cultura en tantos estos dos factores influyen la toma de decisiones y las interacciones sociales que se llevan a cabo en el día a día. La personalidad o totalidad de lo que el ser humano es el resultado de estos dos motores existenciales. En la biología hay que considerar principalmente la carga genética, el desarrollo y funcionamiento del cerebro, el sistema endocrino y el metabolismo en general. En el aspecto cultural hay que tomar en cuenta las costumbres adquiridas, los esquemas intelectuales aprendidos, la formación religiosa y las estructuras sociales en las cuales el ser humano se desenvuelve. La capacidad cognitiva (pensar, recordar y aspirar) y la dimensión afectiva (emoción y sentimientos) como realidades biológicas y culturales asisten en la sobrevivencia y florecimiento del ser humano.
El Pensar
El pensar tiene que ver con la habilidad de analizar lo que se experimenta por medio de los sentidos. Este ejercicio de tratar de darle significado a lo que se ve, escucha, toca, saborea y se huele, también se conoce como razón. Esta capacidad cognitiva es posible gracias a intercambios bioquímicos y eléctricos que ocurren en el sistema nervioso del organismo humano. En este proceso de pensar se construyen ideas o conjuntos de pensamientos que eventualmente dan lugar a una creencia, la cual representa un esquema automático que mueve a una acción. Las creencias tienden a ser muy duraderas y difíciles de cambiar; una vez establecidas, pasan a ser el paradigma verdadero que informa la toma de decisiones en las interacciones del día a día. Y la formación de estas creencias tiene mucho que ver con las enseñanzas recibidas de cuidadores, pares, educadores, líderes religiosos y educación formal.
El incorporar nuevas creencias no anula aquellas ya establecidas, en tanto lo que se aprende no puede desaprenderse. Sin embargo, estas nuevas creencias, bajo la debida motivación, pueden llevar a la práctica de nuevas conductas. Por ejemplo, la creencia de que el hombre es superior a la mujer -la cual ha sido sostenida por milenios-, puede dejarse a un lado al valorar la justicia y la equidad de género. En este caso, la antigua creencia no desaparece, sino que queda supeditada a la nueva. Por lo tanto, toca al ser humano estar alerta para discernir cuál creencia está motivando a realizar una determinada acción.
Las creencias, aunque verdaderas para la persona, pueden ser ilógicas si las mismas violan los principios del buen vivir y convivir establecidos por la sociedad. Este trabajo de desafiar creencias irracionales es de capital importancia, en tanto se pueden evitar conductas no adaptativas que hacen daño, tanto a las personas que las llevan a cabo, como a los individuos receptores de esas acciones.
El pensar, la formulación de ideas, y el establecimiento de las creencias -por ser también procesos biológicos- pueden ser alterados por la presencia de enfermedades generadas por parásitos, bacterias, virus, hongos, priones, desequilibrios metabólicos e ingesta de sustancias químicas. Es por lo que la debida atención aplicada por profesionales de la salud puede asistir al desarrollo y promoción del buen pensar de un ser humano.
El recordar
La capacidad de recordar le permite al ser humano conectar la experiencia de hoy con eventos del pasado, y de esta manera proyectarse hacia el futuro. El recordar hace referencia a la evocación de memorias de experiencias vividas en el ayer. Lo que se percibe por medio de los cinco sentidos es procesado en el cerebro para su uso inmediato, o para guardarlo en lo que se denomina memoria. Esta habilidad de recordar es central para la sobrevivencia y el desarrollo integral de la persona, en tanto el evocar puede asistir en el análisis para la toma de decisiones. Por ejemplo, si en el pasado una persona tuvo un encuentro con un animal feroz y pudo sobrevivir, el cerebro registra esta experiencia para así saber en el futuro cómo actuar si algo parecido se repite.
Desde la neurología, se sabe muy bien cómo el sistema nervioso central capta, analiza y guarda lo que se ve, escucha, toca, huele y saborea. No obstante, queda mucho por aprender sobre el cómo y dónde se guardan las memorias. Esto se vuelve más complejo porque el cerebro es capaz de fusionar experiencias vividas en el ayer con eventos del presente y añoranzas del futuro. Aún más, este órgano especializado puede conectar diferentes eventos y ponerlos como una sola memoria; de allí que los recuerdos o memorias no son muy fiables. Para evitar esta construcción de falsas memorias conviene hacer uso de la escritura.
El aspirar
La capacidad de aspirar o imaginarse un devenir distinto, es una característica muy particular del ser humano. Este imaginarse una realidad aún no ocurrida le permite al ser humano establecer metas y orientarse hacia el logro de ellas. Esta capacidad de soñar o verse en otro momento puede incrementar o disminuir gracias a aspectos biológicos e influencias del contexto sociocultural. Esto se puede notar, por ejemplo, cuando al exponerse o acercarse a una persona de bien y soñadora, uno se siente inspirado a proponerse metas en la vida y emprender un curso de acción.
Lo que el ser humano espera influye altamente su conducta o su proceder. Es por lo que la aspiración constituye una de las mayores fuerzas de cambio en el ser humano. Este anhelar el desarrollo de los potenciales y avanzar en el crecimiento humano funciona como el motor que impulsa los grandes logros en una sociedad. Hoy, más que nunca, hay que estar atento para no caer en la tentación de apagar la imaginación y entregarse al conformismo. El imaginarse un mañana mejor y más pleno puede ser el comienzo de una nueva vida.
Ahora bien, este imaginarse puede ser más productivo y beneficioso cuando es asistido por la reflexión ética y el análisis científico. Entonces, no es solo cuestión de soñar o aspirar sino de hacerlo bien. Claro, lo importante es mantener viva la llama de la aspiración a través del curso de la vida; ello implica hacer oídos sordos a las fuerzas sociales y religiosas que desaniman el proceso de soñar.
El sentir
Una vez que el ser humano percibe algo a través de sus sentidos -también llamado estímulo-, el cerebro da la orden al sistema endocrino para que libere sustancias químicas conocidas como hormonas, mismas que preparan al ser humano para una acción en particular. Estas descargas bioquímicas en el organismo se conocen como emociones, e incluyen las primarias como la tristeza, el miedo, la ira, la alegría, y las secundarias, como la culpa, la vergüenza y el odio. Esta reacción afectiva prepara al ser humano para la acción. Por ejemplo, si una persona siente ira, es porque se dio una liberación hormonal que le permite afinar sus sentidos y aumentar sus fortalezas, o, en el caso de que sienta miedo, pueda escapar más rápido.
La intensidad de estas descargas hormonales o emociones se conoce como sentimiento. Por lo general, los niveles de intensidad de una emoción (sentimiento) van a depender del tipo de estímulo de que se trate. Por ejemplo, si una persona está cenando con un amigo y de manera accidental el otro vierte un vaso de soda en su vestido nuevo, aquella se pondrá molesta, lo que equivale a mostrar un nivel de ira, pero no un nivel que llegue al enfurecimiento. De ahí la importancia de evaluar la relación estímulo-sentimiento para regular o ajustar la emoción, y así poder actuar de manera adaptativa.
Esta dimensión afectiva (emoción—sentimiento) es motivada directamente por factores biológicos juntamente con los aprendizajes socioculturales. Esta capacidad de sentir, propia de todos los seres humanos, puede ser alterada por enfermedades, por experiencias opresoras, por condicionamientos culturales y por experiencias traumáticas. Una debida regulación de las emociones puede asistir en la toma de decisiones y por supuesto a la buena convivencia. En ocasiones, la alteración de estas emociones alcanza un grado perturbador, por lo que el logro de la regulación de éstas tendría que incluir la asistencia de profesionales de la salud.
Una persona que haga un uso apropiado del pensar y el sentir aumenta sus probabilidades de vivir en armonía con sus semejantes. Este trabajo de integración de los pensamientos con las emociones representa el primer paso hacia una vida sabia y plena. Así entonces, es menester entender que un pensamiento ilógico y una emoción no regulada pueden llevar a conductas no adaptativas, conductas derrotistas o a conductas destructivas.
La presunción
El acto de presumir hace referencia al tener algo, o al tener una creencia como verdadera sin la certeza de que lo sea. Esta actitud presuntuosa puede llevar a un ser humano a sobrevalorar sus capacidades y así tomar decisiones no sabias que terminan haciéndole daño a sí mismo y a los que le rodean. El actuar en base a estas presunciones o conjeturas representa también una dificultad en la formación de relaciones sociales estables, en tanto las personas pueden mostrarse tan convencidas de algo que rehúsan escuchar a los demás.
La presunción puede hacerse evidente también cuando una persona, bajo ciertas suposiciones, hace juicios acerca de otra y se comporta como si esas conjeturas fueran ciertas. Una persona actúa bajo presunción, cuando, ignorando la ciencia, decide o toma decisiones simplemente en base a las ideas preconcebidas que tenga acerca de una persona, de un grupo o de una experiencia. En el Evangelio de Lucas se registra un ejemplo de los peligros de la presunción: “Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo; porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: —También dice la Escritura: No pongas a prueba a Dios” (Lucas 4: 9-12). Hoy día, un buen ejemplo, que es un equivalente a esta tentación presuntuosa, sería el decir: “no usaré máscara que me cubra la nariz y la boca, ni tampoco me vacunaré, porque dice la Escritura que Dios mantendrá alejada toda enfermedad y plaga” (Deuteronomio 7:15).
Una vida movida sólo por presunciones puede acarrear muchos problemas, en tanto el recurrir a lo fantasioso, mágico y supersticioso abre la puerta para que personas depredadoras se aprovechen de la inocencia, y así con mayor facilidad cometan sus fraudes. Además, una actitud presumida puede ser un repelente a los seres humanos de buena voluntad. Entonces, el actuar de manera presuntuosa tiende a ser un imán de personas que consistentemente buscan colonizar y dominar el pensamiento, las aspiraciones y lo sentimientos de los demás individuos.
La presunción está muy conectada con la jactancia y la arrogancia en el sentido de que las personas con esta actitud tienden a presentarse como superiores hasta el punto de darle órdenes a Dios. Es común escuchar expresiones mágicas de abracadabra tales como “yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo cancelo”, que son declaraciones comunes en la metafísica esotérica y en el ocultismo para lograr así favores de los espíritus o divinidades. Si bien es cierto que muchas personas por un momento puedan sentirse bien al escuchar palabras de ánimo como estas, al final esta práctica puede ser peligrosa en tanto los desafíos y enfermedades que enfrentan los seres humanos son realidades concretas que ameritan también la intervención científica.
La fe
La fe (pistis) de un ser humano hace referencia a la confianza que se tiene en otra persona o ser. La confianza se desarrolla en función a conductas concretas que se han llevado a cabo u observado. Entonces, al confiar en otra persona se está diciendo que se puede predecir su comportamiento en base a la manera como se ha portado en el pasado. Es menester entonces conocer a esa persona o ser, antes de confiarle. Este conocimiento es posible a través de la experiencia en comunión, a través de escucharle, verle, el comer juntos, y el compartir en varios contextos existenciales. Es así porque la fe busca y requiere del conocimiento.
En la Segunda Epístola de Pedro, al hablar sobre cómo vivir de manera prudente y sabia, se remarca la importancia de añadirle ciencia o entendimiento a la fe: “Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta; a la buena conducta, el entendimiento; al entendimiento, el dominio propio; al dominio propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; a la devoción, el afecto fraternal; y al afecto fraternal, el amor” (2 Pedro 1:5-7, DHH).
La fe, entonces, no es ciega, sino que parte de hechos concretos. Por ejemplo, se tiene fe en Dios por las acciones que ha llevado a cabo en el pasado, se tiene fe en una persona a quien se conoce porque se ha visto cómo actúa, se tiene fe en uno mismo en tanto hay una valoración cierta acerca de las competencias o cualidades que uno posee. En el cristianismo se define la fe como “la garantía de recibir lo que se espera y el estar convencido de la realidad que todavía no se ve” (Hebreos 11:1). Esta seguridad de que uno recibirá de ese ser lo que se espera, se ancla en el conocimiento que se tiene acerca de esa persona. Es así como la fe está íntimamente relacionada con la confianza y la fidelidad.
Esta fe que valora el entendimiento es el antídoto contra la presunción, contra los fraudes religiosos y las teorías conspiratorias. Esta fe liberadora, sanadora, y salvífica, constituye una fuerza poderosa en la construcción de una mejor humanidad. Un pensar, un aspirar y un sentir propulsado por este tipo de fe, puede llevar a la adopción de conductas prosociales y adaptativas que garanticen una vida en plenitud. Esta fe no necesita ser muy grande, porque, aunque sea pequeña, puede motivar los más magnos cambios (Lucas 17:5-6). El cultivo de la fe es mayormente posible por medio de la práctica, la exposición a nuevos saberes, la comunión estrecha con otro ser o persona, la imitación de personas de bien, y el compromiso con el continuo desarrollo humano.