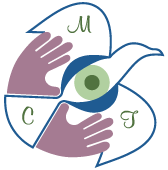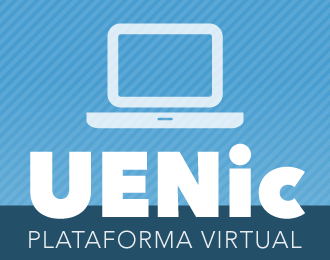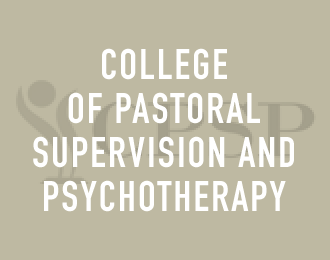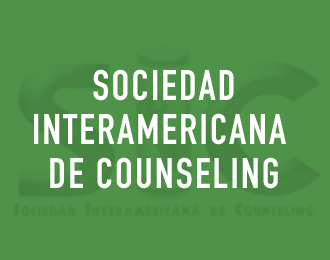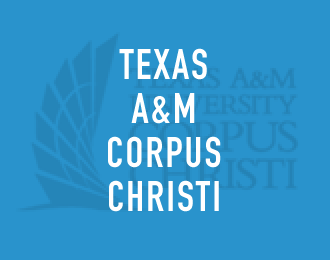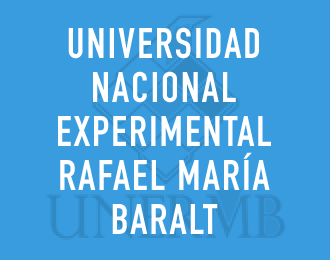El extranjero agradecido
Esteban Montilla | 23 noviembre, 2024

Ser extranjero
Una persona extranjera es un individuo que tiene su origen natalicio o étnico distinto a la nación donde ahora vive. Las personas extranjeras suelen tener una manera de hablar o un lenguaje diferente al país anfitrión, sostienen puntos de vista acerca del mundo que pueden diferir de la patria donde en el momento residen y abrazan costumbres culturales desemejantes. En ocasiones las personas extranjeras no gozan de los mismos derechos que tienen los nacionales o nativos de ese Estado. Además, puede haber circunstancias en que el extranjero sufra ataques de rechazo, conductas llenas de odio o comportamientos xenofóbicos por parte de los originarios de ese reino que los acoge.

Las personas extranjeras tienden a esforzarse para trabajar en el proceso de aculturación a fin de adaptarse a la nueva nación y de esta forma minimizar las actitudes y conductas discriminatorias. En ese desarrollo cultural adoptan principios, costumbres y procederes que consideran, que les mejoran su existencia y además aminoran los ataques hostiles. Esto se hace sin abandonar valores y el compás moral que traen de su nación, y de su pueblo de origen. Por lo general, las personas forasteras se educan en la nueva cultura, contribuyen al bienestar económico de la patria anfitriona y al mismo tiempo asisten financieramente a los allegados que dejaron atrás. Cabe acotar que, en comparación con los nacionales, los inmigrantes tienen muchas menos probabilidades de delinquir (NIJ, 2024).
Las razones que mueven a un ser humano a dejar su patria natal son muy variadas, incluyendo la curiosidad propia del ser humano, la búsqueda de oportunidades de desarrollo cultural, la mejoría de condiciones económicas, tener acceso a servicios especializados de salud y el querer vivir en una nación con seguridad política. También estos movimientos migratorios ocurren por desplazamientos forzados, por persecuciones políticas y en ocasiones por motivaciones ajenas a la persona, como en el caso de los niños y niñas.
Los redactores de la Torá enfatizan la importancia de tratar bien a las personas extranjeras. “No hagan sufrir al extranjero que viva entre ustedes. Trátenlo como a uno de ustedes; ámenlo, pues, es como ustedes” (Levítico 19:33-34, DHH). El autor deuteronomista refiere que Dios tiene especial cuidado para con los forasteros. “Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa” (Deuteronomio 10:18, NVI).
El peligro de los prejuicios dañinos
En la Biblia Cristiana hay un relato que ilustra cómo algunos prejuicios que se tienen contra los extranjeros son, por lo general, el producto de la imaginación malvada, la especulación malintencionada y la ignorancia cruel.
“En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: —¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Cuando Jesús los vio, les dijo: —Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: —¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: —Levántate y vete; por tu fe has sido sanado —” (Lucas 17:11-19, DHH).

El autor de este relato usa una estrategia cognitiva para desmontar una creencia peligrosa y absurda como lo es el etnocentrismo, es decir, el pensar que un grupo cultural es mejor y superior a otro. El judaísmo es una etnia y también una religión cananea que se formuló entre los años 700-300 a. C. (Finkelstein y Silberman, 2001; Finkelstein y Amihai Mazar, 2007; Adler, 2024). En la elaboración de la identidad nacional, los escritores de los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea sugirieron que hubo un Patriarca llamado Jacob, que tuvo doce hijos, pero que uno de ellos, Judá, era el privilegiado, el mejor y el superior a los demás (Génesis 49:8-12).
Según estos textos, Judá y sus descendientes se asentaron en la región del sur de Canaán (Jerusalén, Hebrón). Los redactores proponen que este grupo de seres humanos del sur (Judá, judíos) eran superiores, refinados, bondadosos, justos, educados y preferidos de Dios. Pero, por otro lado, los que vivían en el centro (Samaria) y en el norte (Galilea) eran personas que ellos consideraban incultas, crueles, malagradecidas, idólatras, injustas y lo peor de la raza humana. El autor del Evangelio de Lucas sugiere que esta percepción está completamente equivocada.
Para desmoronar esta creencia errónea primero usa el relato del Buen Samaritano (Lucas 10:25-37) donde presenta al samaritano actuando de manera compasiva y hospitalaria. Y ahora en este relato de Lucas 17 coloca al samaritano como la persona que muestra agradecimiento. Otro aspecto importante por destacar es que a Jesús de Nazaret los judíos lo consideraban un extranjero y un samaritano. “Los judíos (ciudadanos de Judá) le dijeron (a Jesús de Nazaret) entonces: —Tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio” (Juan 8:48, DHH).

El extranjero agradecido
En el relato de Lucas, diez personas fueron sanadas de lepra. En ese entonces, esta enfermedad hacía referencia a cualquier enfermedad de la piel que cambiara el color, la forma o causara heridas a la epidermis. Hoy día se considera Lepra a la enfermedad de Hansen, la cual es causada por la bacteria Mycobacterium leprae, provocando lesiones cutáneas y daños a los nervios. Los individuos a quienes se les confirmaba esta enfermedad tenían que ser excluidos de la comunidad y permanecer aislados hasta que se sanaran y un sacerdote los declarara limpios. La vergüenza era tal que, además de vivir fuera del grupo, tenían que usar ropas rotas, no peinarse y cubrirse la boca antes de gritar: “soy inmundo, soy inmundo” (Levítico 13:9-17; 14:1-32).
Es así como el protagonista de Lucas 17, además de ser samaritano o extranjero, era un hombre diagnosticado con lepra. La interseccionalidad o el cruce de dos o más identidades culturales al margen puede hacer a una persona más vulnerable a los actos discriminatorios y víctimas de los crímenes de odio. Este extranjero, al ser sanado, regresa a darle gracias al que lo animó a que creyera en sí mismo y trabajara en su restauración. Este hombre de Samaria “a gran voz” (Lucas 17:15-16) le daba gracias a Dios y les mostró respeto a Jesús de Nazaret.
“Jesús dijo: —¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?” (Lucas 17:17-18, DHH). Entonces, de quien se esperaba menos —el extranjero—, y se le presentaba como una persona de poco valor, terminó siendo el que actuó de manera respetuosa, agradecida y digna. Jesús le recuerda al hombre de Samaria que su buena disposición y decisión de seguir la recomendación tuvo mucho que ver con su sanidad. La sanación vino como resultado del trabajo colaborativo de Jesús de Nazaret, quien le animó a creer, de Dios y del samaritano. “Y le dijo al hombre: —Levántate y vete; por tu fe has sido sanado” (Lucas 17:19, DHH).